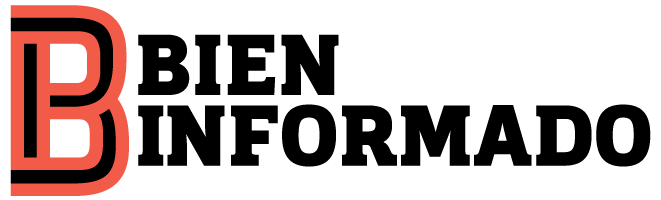Primero, para el visitante del museo, el estar recorriendo el espacio de exhibición, observando uno a uno los cuadros de la muestra, las formas, líneas, tonos, intensiones, el estar ante algo nuevo hace que la contemplación genere sensaciones y emociones, y desde luego, interrogantes ante lo que ve el ojo, que a veces se solucionan, en parte, al leer las cédulas y el texto de sala para, de esta manera, obtener información sobre el expositor. Todo esto se va acomodando en la percepción individual, se va conformando en la mente una idea de lo que nos quiere decir el artista, le damos una interpretación muy personal a lo observado.
La experiencia de la mayoría de las personas se queda hasta ahí. Pero, cuando la suerte confabula a favor del visitante del museo, y le permite tener un acercamiento no solo con la obra en exhibición, sino también con el autor de dicha obra, para el espectador es darse cuenta de que el artista tiene rostro y hasta se puede conversar con él. La vivencia se convierte en algo que se va a recordar siempre, porque ese día la persona observó algo que lo cautivó, una obra de arte, y también conoció al autor de la misma y pudo tener la oportunidad de charlar con él y preguntarle cualquier cantidad de dudas acerca de esa creación suya, que le va a permitir al visitante del museo hacerse de una idea verdadera de lo observado. Y para el artista también es una experiencia reconfortante, porque le permite, de primera mano, conocer lo que las personas que observan su trabajo sienten al momento de verlo, lo que ese cuadro despierta en ellos, y desde luego saber que esa pieza de arte obtuvo su cometido final, despertar reacciones, reflexiones en las personas, con la posibilidad de poder comentarlo entre ellos.
Lo anterior es recordar los elementos de la comunicación emisor-mensaje-receptor y la importancia de la retroalimentación, en ese acto donde el arte enlaza y potencia el episodio para, finalmente, convertirlo en una experiencia transformadora.